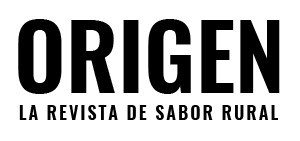Dijo alguna vez Cristino Álvarez que, si eligió el seudónimo de Caius Apicius para firmar sus crónicas, fue porque sus iniciales coincidían con las del primer gourmet de la antigüedad. No se lo crean. Su temple burlón, en la distancia corta, gustaba de simplificar o de enredar las cosas con camelos inocentes y sin dolo alguno. El recelo amable de su sonrisa, anunciaba retranca y calidez al tiempo. Era un componente indispensable de su raíz y militancia gallega.
Por Luis Cepeda
En realidad, hubo mejores y más consecuentes causas al escoger aquella referencia para identificarse, hace casi 40 años. Como el romano Marcus Gavius Apicius del primer siglo de nuestra era, Cristino disfrutó de la mesa, de la amistad y de la vida toda. Meditó sabores, compartió ocasiones y percibió tendencias. Como aquél, convivió con hortelanos y granjeros, cocineros y vinateros, maestresalas y comensales para instalar el comer y su significado en su origen más cierto y en su mayúscula expresión cultural. El enorme legado, superior a las tres mil crónicas, que escribió Cristino es acaso el más copioso que se haya producido en nuestra literatura gastronómica, reciente o pretérita.
No desmerece, salvadas las distancias, del que nos proporcionara el autor de De re coquinaria, cuya condición pionera lo convierte en obvio. La obra de nuestro Caius Apicius es, por su parte, un testimonio clave de nuestra gastronomía contemporánea y pide una recopilación aleccionadora: la indispensable antología que convoca el pasado y el porvenir de los productos alimenticios, junto a las modas y modos culinarios del tiempo que vivimos; un aporte sustancial, acaso de magnitud universitaria, ante el reto de nuestra identidad culinaria y del turismo gastronómico, cuya documentación, competitividad y sostenibilidad son tan necesarias.
Acabamos de perder a Cristino Álvarez y por más que la naturaleza de sus males lo fueran anunciando hace algún tiempo, es duro remontar golpes anímicos de tanta proximidad profesional y afectiva. La cordialidad de su carácter, jamás afligido ni desalentador en los encuentros –esa inusitada y habitual cortesía del gentleman gallego– y el cometido de sus crónicas –ejercido hasta el último día–, disuadían de hacerse a la idea. El difícil equilibrio del recuerdo y el olvido que suele aliviar las más insoportables certezas, no es válido en su caso. En su nombre y en la puntualidad de su ausencia es preciso significar, de una vez por todas, la necesidad que tenemos de honrar la memoria y la vigencia de quienes, físicamente, ya no están con nosotros.
Nos hallamos sometidos a una preocupante amnesia. Es cierto que cada generación suele negar la anterior y complacerse en la suficiencia de estar inventando el mundo. A la frescura de cada supuesta novedad parece estorbarle su génesis y suelen preferirse los destinatarios desmemoriados. Nos contagiamos o complacemos en ello, como si fuera un signo inevitable de la urgencia comunicativa. Abunda la divulgación gastronómica inmediata, un culto a la actualidad bastante personificado, que soslaya las referencias a los testigos de otro tiempo.
No son pocos quienes parecen pensar que la curiosidad por la gastronomía data de hace un par de decenios o menos; que lo de saber comer es cosa reciente. Sin embargo, en este, como en otros ámbitos, hay que asumir que “la tierra sería inhabitable si sólo vivieran los vivos”, como escribió recientemente Javier Marías y que no siempre caducan las reflexiones de quienes nos precedieron, sino que generalmente cuajan e imparten futuro.
Los forjadores de nuestra cultura gastronómica atesoran un formidable patrimonio de enseñanzas y contenidos en vigor. Son el ilimitado bagaje de consideraciones autorizadas que inspira el más imprescindible de los impulsos humanos, que es el de comer, y en el más deliberado y sutil de los sentidos, que es el del gusto. Camba, Cunqueiro, Castroviejo o Sueiro, precisamente paisanos de Cristino en la parcela gallega y en la palabra puntual; los mediterráneos Pla, Luján, Bettónica, Vázquez Montalbán, Domingo, Santamaría o Lillo, acaso más pragmáticos; el imprescindible Bardají aragonés; los euskaldunes Busca-Isusi, Llano- Gorostiza, de Vega o Iribarren; mesetarios, cántabros y andaluces como Post-Thebusem, Martínez Llopis, Merino, Sordo, Punto y Coma o Savarín, son algunos de los autores contemporáneos que acreditan nuestra gastronomía y con ellos convivimos, puesto que nadie muere mientras habita en la memoria de alguien.
Cristino Álvarez fue, además, pionero del periodismo gastronómico de agencia. Con ello multiplicó la difusión gastronómica, no solo en medios informativos nacionales, sino de alcance iberoamericano, desde la Agencia EFE, a partir de 1981, cuando remplazó la crónica política por la gastronómica. Emprendió al mismo tiempo su particular entusiasmo por la gastroarqueología, un término que acuñó para explicar de dónde procede lo que comemos y por qué lo modificamos. En cierto modo, esa fue la orientación principal de la colaboración permanente que mantuvo en Origen, desde 2010.
También fue inspector de guías, como la Repsol y crítico gastronómico de restaurantes y vinos, efectuando, desde mi personal punto de vista, la excelencia de esa modalidad informativa, que consiste en identificar restaurantes seguros para el lector y apostar por ellos, que es precisamente donde un crítico se arriesga y compromete; mucho más que acechando fallos, al servicio de quienes se regocijan con las reprimendas.
En cuanto al vino fue un devoto y reconocido experto de los de su geografía natal, era más borgoñón que bordelés en sus apetencias, entusiasta de las primicias y descalificador, sin contemplaciones, de quien llamara ‘caldo’ al vino. Entre sus obras se encuentra, Galicia. Los Vinos del Fin del Mundo, un libro versado y sentido o el entrañable Ranchos de a Bordo: la cocina de nuestros pescadores. También el recopilatorio anotado Cocina madrileña, en colaboración con su mujer y compañera total, Isabel Corbacho, a quien, desde el cariño y la condolencia, dedico esta crónica.