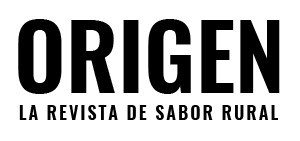Predecir el futuro es una de las tentaciones latentes de cualquiera, pero trabajar y complacerse en el presente, que es lo que hay, resulta lo más conveniente, divertido y seguro. La verdad es lo que ocurre, lo pasao, pasao –que diría el castizo– y el futuro, mejor con suerte que con preaviso. Los políticos contemplan, teorizan y advierten con frecuencia de lo que va a pasar. Hasta hace poco se conformaban con anunciar la agenda 2030 y la sostenibilidad como lema.
Por Luis Cepeda
De unos meses acá, anticipan cómo serán los años cincuenta de este siglo y describen, a 30 años vista, escenarios socioeconómicos y demográficos. Sin duda envuelven en ello sus propósitos y estrategias a largo plazo, pero esclarecen poco las motivaciones domésticas del ciudadano de a pie y su modesto carpe diem sobrellevado a base de intuición, complacencia y la economía tocante y sonante. De cerca, todo lo grandilocuente se queda en tema de conversación.
Estamos escapando de una temporada incierta –llámese desescalada o nueva realidad– en la que aprendimos muchas cosas, entre las que destaca una certeza mayor: lo seguro es que nada es seguro. Todo es impredecible por más lógica y logística que se le ponga. Cualquier percepción futura la descarta, de un día para otro, un inesperado virus degenerado en pandemia. Vivir es aventurado, emocionante y esperanzador porque todo puede pasar. Durante su tránsito y episodios disfrutamos o padecemos por rachas. Y querer saber por adelantado qué va a pasar puede ser frustrante.
En el territorio gastronómico, que es el que aquí se aborda, ha disminuido la sofisticación y la creatividad reinantes antes de la crisis sanitaria, tanto en su dimensión privilegiada como aspiracional. Durante la pandemia prosperó la cocina esencial, el producto en tero y verdadero en el plato, la visibilidad culinaria mediterránea sin acertijos ni confusiones. Reaparece la cocina hogareña con platos burgueses que andaban bastante ausentes, como los canelones, los potajes, las menestras o los escabeches. La cocina evidente adquiere prioridad. Se dice que en tiempos de incertidumbre comemos platos nostálgicos, pues su origen familiar nos da confianza. En un repaso al periodo más crítico de la Covid en que “los foodies perdieron la batalla ante las croquetas”, el colega Miguel Ángel Bargueño considera que las legumbres han dado un repaso a las raíces y los cruasanes al cupcake, mientras los chicharrones vencen a las espumas y al sous vide.
tero y verdadero en el plato, la visibilidad culinaria mediterránea sin acertijos ni confusiones. Reaparece la cocina hogareña con platos burgueses que andaban bastante ausentes, como los canelones, los potajes, las menestras o los escabeches. La cocina evidente adquiere prioridad. Se dice que en tiempos de incertidumbre comemos platos nostálgicos, pues su origen familiar nos da confianza. En un repaso al periodo más crítico de la Covid en que “los foodies perdieron la batalla ante las croquetas”, el colega Miguel Ángel Bargueño considera que las legumbres han dado un repaso a las raíces y los cruasanes al cupcake, mientras los chicharrones vencen a las espumas y al sous vide.
No son pocos quienes admiten que, tras la crisis y sus clausuras intermitentes, despertamos a una realidad más sensata en la que percibimos que no hace falta tanto para tenerlo todo, que la adversidad también genera oportunidades y la aceptación es un comportamiento que se aprende. Se retoma una dieta más primitiva, menos industrializada y vanguardista. Las prioridades alimenticias y gourmet son menos esnob y la salud se toma en serio la inmediatez gozosa del producto y la conveniencia de no fatigarlo con experimentos.
En el arte de disfrutar con salud, –ha escrito recientemente Andoni Luis Adúriz– “la cocina es indisociable del modo de vida de un país. En España, la diversidad cultural se manifiesta en sus gentes, en su clima y en su extenso recetario”, donde el espacio o el lugar donde se come tiene mucho que decir, añadimos. Durante la crisis, los sitios donde comemos se han convertido en un elemento a considerar en el ámbito hostelero y en el hogareño. A partir de las restricciones de los recintos interiores de bares y restaurantes –como precaución al contagio de proximidad– y de la tolerancia o del ensanche de las terrazas, como espacio recreativo y gourmet, se desprende la saludable conveniencia de comer al aire libre y prospera la tendencia. Ni es nuevo, ni es anómalo. Es proximidad con la naturaleza y forma parte de la convivencia ancestral. Comer en el campo está en nuestro ánimo remoto, aunque hoy desentone tanto con el acicate urbano de dejarse ver en el restaurante. Las sardinadas cantábricas y los espetones mediterráneos, los arroces huertanos o playeros y los calderos murcianos, los romescos, calçotadas, parrilladas, filandones, barbacoas, mariscadas o romerías con rito culinario, el picnic ocasional –íntimo o familiar–, los chiringuitos, los jardines y las renovadas terrazas urbanas encuentran al aire libre un desahogo la mar de saludable.
Comer en un espacio abierto, con luz natural y al aire libre, convoca un “clima de confianza”. Desconecta de veras de la tarea cotidiana, desinhibe y relaja, estimula encuentros diferentes e incluso parece que favorece la digestión, pues el oxígeno, cuanto más abunda y menos se interfiere con la polución, colabora bastante con las funciones fisiológicas.
“Si el tiempo no lo impide”, que diría el maestro del clima Roberto Brasero, quien precisamente en su libro  La influencia silenciosa efectúa un importante análisis de lo mucho que la climatología ha influido en los episodios históricos –más allá de la Armada Invencible– y el devenir cotidiano de cualquiera. Viene a cuento porque el medio ambiente y las bajas emisiones son un tema principal de nuestro tiempo. Preocupan a científicos, políticos y ciudadanos por igual. Y la comida está ello. El ágora de la Grecia clásica –que en principio albergaba al mercado– acabó siendo su epicentro político, un lugar de discusión y dialéctica de toda preocupación divina o humana, verificado al aire libre gracias a los largos periodos de amabilidad climatológica que determinó su escenario constante. Lo mismo que el denominado Periodo Cálido Romano favoreció con buenas cosechas al Imperio, cuyas despensas repletas y ejércitos bien alimentados facilitaron la expansión territorial de Julio César.
La influencia silenciosa efectúa un importante análisis de lo mucho que la climatología ha influido en los episodios históricos –más allá de la Armada Invencible– y el devenir cotidiano de cualquiera. Viene a cuento porque el medio ambiente y las bajas emisiones son un tema principal de nuestro tiempo. Preocupan a científicos, políticos y ciudadanos por igual. Y la comida está ello. El ágora de la Grecia clásica –que en principio albergaba al mercado– acabó siendo su epicentro político, un lugar de discusión y dialéctica de toda preocupación divina o humana, verificado al aire libre gracias a los largos periodos de amabilidad climatológica que determinó su escenario constante. Lo mismo que el denominado Periodo Cálido Romano favoreció con buenas cosechas al Imperio, cuyas despensas repletas y ejércitos bien alimentados facilitaron la expansión territorial de Julio César.
Todo periodo excepcional –sea climatológico, bélico o epidémico– modifica la historia y genera actitudes renovadoras. Las conductas colectivas se ajustan a las inesperadas modificaciones sociales que generan los acontecimientos. La crisis sanitaria soportada durante año y medio –si remite, por fin, del todo–, ha reformado hábitos y formas de convivencia en el mundo entero. Con el teletrabajo en casa asumido –como ejemplo inmediato, aunque parcial–, la jornada se adapta inevitablemente a una operatividad laboral y de ocio diferente, que frecuenta menos calle por obligación, lo que altera entretenimientos y prioridades. Lo que comemos y la ubicación de los lugares donde comemos, adquiere una disposición nueva. El retorno a la cocina burguesa gana sentido, como vimos antes, porque el entusiasmo por acudir al mercado o a la tienda y el modo de cocinar casero 
(el recente libro de Alberto Chicote “Cocina de resistencia”, es todo un estímulo poblado de amenidad), ha penetrado en muchos durante la clausura y sus precauciones.
Han reaparecido los espacios casuales, las esquinas del hot-dog o la hamburguesa y prosperan los food-trucks, mientras la cocina callejera de los hawkers o patios de comida, recién proclamada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, progresa y nuestras tapas se hacen sitio de nuevo en las barras. El buen tiempo va a incrementar comidas al aire libre como barbacoas, picnics o parrilladas en parques y en jardines domésticos y es de esperar que las terrazas de la hostelería aprovechen su esperada prosperidad estival para asentarse en su utilidad durante todas las estaciones. En esta temporada, más que nunca, el desahogo y la seguridad sanitaria que sugiere el aire libre tiene la oportunidad de instalarse del todo en nuestras costumbres.