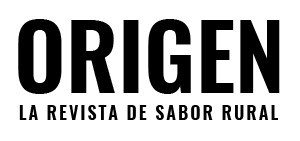El Premio Nobel de la Paz de este año fue concedido al Programa Mundial de Alimentos de la ONU por sus esfuerzos en combatir el hambre en el mundo, sobre todo en zonas de conflicto “evitando el uso del hambre como arma de guerra”. Actualmente “está clara la necesidad de una cooperación multilateral”, manifestó el Comité noruego del Nobel, que también hizo referencia a la pandemia que afecta a todo el mundo y la labor de WFP ante el repunte de víctimas, confinamientos, ruptura de cadenas alimentarias y crisis económica. Declaró como conclusión que el Nobel de la Paz de este año deseaba, ante todo, “volver los ojos del mundo hacia los millones de personas que padecen o enfrentan la amenaza del hambre”, pues hasta que llegue la vacuna del coronavirus, “la comida es la mejor vacuna contra el caos».
Se trata de una frase magna y voluntarista, que agrega a las funciones del programa mundial de alimentos la contingencia y el desconcierto generado por la pandemia. Desde el relativo confort europeo, cuesta hacerse idea de las proporciones reales del reto. Antes que la Covid-19 apareciera y prevaleciera insaciable, con sus efectos letales en el panorama sanitario y socioeconómico del mundo –de un alcance imprevisible aún–, las cifras relativas a la seguridad alimentaria ya eran sobrecogedoras: unos 1.000 millones de personas sufrían hambre crónica en el mundo y otros 2.000 millones vivían con carencias de uno o más micronutrientes. Y no cabe duda de que la inquietante penuria que genera la pandemia agudiza el problema.
Luchar contra el hambre y la malnutrición en el mundo supone, por el contrario, progresar en la cantidad y la calidad de los alimentos, garantizar su producción sostenible, controlar su acopio y disponer de recursos que favorezcan una distribución segura. Además, exige de una actitud moral muy extendida y bien informada. Para erradicar la malnutrición y progresar en seguridad alimentaria se requiere eficacia operativa, criterio científico, un buen programa y ruta crítica, que es lo práctico. Pero también demanda conocimiento y solidaridad moral en el ánimo colectivo e individual de todos, una corriente social atenta a los problemas de medio ambiente, informada y solidaria ante la función agrícola; consciente y precavida a propósito del cambio climático y enterada de las virtualidades favorables o contraproducentes de los alimentos que se consumen. Es el auténtico modo de voltear la mirada hacia quienes padecen hambre, desnutrición e inseguridad alimentaria. Y hacia nosotros mismos –sea cual sea nuestro porvenir–, pues la alimentación es primordial para todos.
“Mientras el respeto a los delicados mecanismos ecológicos no sea una actitud desinteresada y general,  apenas adelantaremos un paso”, anticipaba hace años Miguel Delibes en su obra Un mundo que agoniza. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas contempla en su lista de Objetivos de Desarrollo sostenible numerosos propósitos sucesivos de orden alimenticio y la reciente estrategia Farm to Fork de la Comisión Europea estimula en su Pacto Verde la transición hacia un sistema alimentario sostenible, tanto al servicio de productores y consumidores, como en favor del clima, la biodiversidad y el medio ambiente. Generar actitudes individuales y colectivas bien informadas y conscientes del compromiso, más que del guion –que no estorba, claro–, encamina hacia los mejores resultados en este afán humanitario.
apenas adelantaremos un paso”, anticipaba hace años Miguel Delibes en su obra Un mundo que agoniza. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas contempla en su lista de Objetivos de Desarrollo sostenible numerosos propósitos sucesivos de orden alimenticio y la reciente estrategia Farm to Fork de la Comisión Europea estimula en su Pacto Verde la transición hacia un sistema alimentario sostenible, tanto al servicio de productores y consumidores, como en favor del clima, la biodiversidad y el medio ambiente. Generar actitudes individuales y colectivas bien informadas y conscientes del compromiso, más que del guion –que no estorba, claro–, encamina hacia los mejores resultados en este afán humanitario.
la Organización de LA ONU para la alimentación y la Agricultura (FAO) proclamó a 2016 como el Año Internacional de las Legumbres con el fin convertirlas en un alimento esencial para el hogar, las personas y los países que aún desconocieran sus increíbles propiedades. Fue un modelo de difusión y toma de conciencia de un producto significativo en la lucha contra el hambre y la malnutrición. Durante todo el año se generaron acciones con el objetivo de reunir a un amplio espectro de agentes procedentes de distintos sectores, a fin de mejorar el conocimiento sobre la producción y el consumo de legumbres en el mundo.
Hoy cabe pensar que la disposición de fao se adelantó cuatro años, aunque su función no fuera inoportuna e inútil entonces. Nunca como en este desconcertante y prolongado ciclo de pandemia de 2020 resulta tan necesario difundir las cualidades alimenticias del más completo y ejemplar de los alimentos. Si a falta de remedios mayores, según el comité que otorga el Nobel de la Paz, la mejor vacuna es la comida, permitidme sustentar que en nombre de la seguridad alimentaria, la malnutrición y la lucha contra el hambre, las legumbres son la solución propicia. Se trata, se quiera o no, del sustento saludable, asequible y versátil que requiere mayor presencia y reflexión ahora.
Las legumbres son un axioma más que una familia vegetal. Existen hace más de 10 millones de años y su domesticación debe ser más antigua que la del maíz o el arroz. Se extienden por todo el planeta, excluyendo los polos y los desiertos estériles, pero incluyendo regiones con climatologías extremas de calor y frío. Su nombre procede directamente del latín legumen, leguminis, términos que designaban a las semillas comestibles como habas, guisantes, lentejas, alubias, garbanzos, almortas, etc. El concepto leguminosas hace referencia a plantas cuyo fruto se encuentra en el interior de una vaina, mientras que el de legumbres se refiere únicamente a las semillas secas, desprendidas de la vaina. Las plantas leguminosas favorecen el concepto ecológico del desperdicio cero. Sus granos se destinan a la alimentación humana, las vainas sirven de forraje para alimentar a los animales y la propia planta, al final de su vida útil, se aprovecha para fertilizar los suelos. Además, en un claro contraste con los productos animales las leguminosas han demostrado que apenas emiten gases de efecto invernadero (las lentejas tan solo emiten un 0.9 por 100) y reducen la huella de carbono que dejan otras verduras, por lo que producir y comer más legumbres beneficia al medio ambiente.
Las leguminosas son esenciales en la red vital de la biodiversidad genética y permiten seleccionar variedades adaptadas al cambio climático. Fomentan la agricultura sostenible y la protección del suelo. Son plantas caracterizadas por fijar el nitrógeno del sembrado que pueden mejorar la fertilidad, prolongando la productividad del terreno agrícola, nutriendo los suelos en lugar de empobrecerlos, lo que permite a los agricultores ahorrar el coste de fertilizantes, algo sustancial en regiones de economía modesta. Asimismo, es fenomenal su ahorro en consumo de agua para desarrollarse, en relación con los productos animales, de los que se obtienen similares índices en proteína. Las legumbres necesitan 150 veces menos agua que las carnes para crecer, como mínimo, lo que sugiere que en países industrializados, avanzar hacia dietas de signo vegetariano–parcial o totalmente– puede reducir el impacto de la producción de alimentos en la huella hídrica en más de 36%, según investigaciones oficiales.
Las legumbres tienen una larga vida útil y gozan de regularidad en sus precios. Almacenadas en recipientes herméticos pueden durar más de un año sin deteriorarse y prestarse a preparaciones culinarias múltiples en procesos morosos, a fuego lento, o raudos, en la olla express. Participan en elaboraciones complejas y elementales, platos fríos como ensaladas o calientes como potajes. Están señaladas nutritivamente entre los alimentos o superalimentos –según la expresión en boga– con mayores ventajas salutíferas. Son una fuente de proteínas poderosa de condición similar, incluso superior, a la proteína animal, aparte de la cualidad de ser proteína vegetal. Carecen de colesterol, tienen alto contenido de hierro y zinc, no tienen gluten, son ricas en nutrientes, minerales y vitaminas del grupo B, bajo índice glicémico, escaso contenido en grasas –a reserva de la que se les incorpore al cocinarlas o aliñarlas– e importante fuente de fibra. Su atributo flatulento para algunos organismos –que todo hay que decirlo– se disminuye o anula anticipando un breve hervido previo a la ejecución de la receta o incorporando a las cocciones especias o hierbas con propiedades carminativas, como el azafrán, el comino, el enebro o el cilantro.
El año 2016 tuve la oportunidad de efectuar, por encargo de la FAO, el libro oficial de Naciones Unidas del Año Internacional de las Legumbres, una estupenda experiencia editorial de investigación y relaciones internacionales que compartí con Saúl Cepeda. Se distribuyó en 194 países y en seis ediciones impresas, inglés, francés, marroquí, chino, ruso y español, las lenguas oficiales de la ONU. Aún puede obtenerse, en papel o en su versión digital, dirigiéndose a www.fao.org Se trata de una obra profusamente ilustrada que se titula Semillas nutritivas para un futuro sostenible y comprende información extensa, gráficos de producción, consumo y tendencias, métodos culinarios y el mensaje de diez de países del mundo (Brasil, China, España, Estados Unidos, Marruecos, México, India, Pakistán, Tanzania y Turquía) caracterizados por su sólido interés por las legumbres, mediante la semblanza y las recetas personales de otros tantos chefs a los que entrevistamos.
Sigue llamándome la atención cómo reaccionan muchos españoles, más o menos informados en cuestiones alimenticias, cuando conocen el libro. Lo que más suele sorprender es que las lentejas, las alubias o los garbanzos merezcan tanto entusiasmo en cocinas relevantes de todo el mundo. Les extraña que un producto de naturaleza tan modesta, que aquí se ha considerado comida de resistencia o proteína del pobre y el confort soslayó, la prosperidad sustituye por la proteína animal y al que nuestra reciente curiosidad cosmopolita renuncia, fascinada por sushi y otras fruslerías sin raíz ni esencia local, merezca tanta atención. Acaso sea la oportunidad de que revisemos su alcance gastronómico, más allá del cocido o la fabada ocasionales, haciendo de la necesidad virtud.