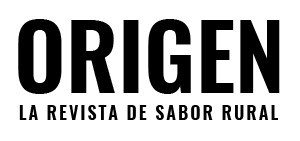Estamos acabando el año 2022 de la Cristiandad, que es el 1444 de los mahometanos, el 2149 de los budistas, el 4720 del calendario chino y el año 5783 de la aparición del hombre en la tierra, según la Biblia y los judíos. Son años y años, pero el tamaño de las civilizaciones palidece ante la antigüedad del oficio más antiguo del mundo, que no es el que tan malévolamente señalan algunos, sino el de cazador. El tiempo es un invento humano. El espacio lo es todo y los calendarios o las maneras de dividir el tiempo fueron determinadas en cada región del universo a partir de contingencias históricas, mitos, conveniencias o sucesos religiosos. En la imagen, corzo con sémola y mojo de piñones a la bordelesa, de Aitor Santamaría, en el Sukaldean donostiarra.
Por Luis Cepeda
Científicamente, el mundo es mundo como materia, energía y espacio desde hace unos 13.500 millones de años, cuando lo del big bang. La física y la química tardaron más de 10.000 millones de años en desarrollar las complejas estructuras de las células, las moléculas y, finalmente, los organismos. Hasta hace 70.000 años, milenio más o menos, no asomaron los pertenecientes a la especie homo sapiens, cuya evolución cognitiva (percepción, memoria, lenguaje) determinó sucesivas etapas culturales, expresadas como pre-historia primero e historia luego. Pura secuencia del progreso humano señalado por periodos notables, magnos acontecimientos y grandes revoluciones.
La gran revolución de la humanidad, que no fue la francesa, aunque hizo lo suyo. Ni la rusa, que caducó; ni la mexicana, que se quedó en partido institucional. Tampoco lo fue la revolución científica, abierta a la curiosidad y al canon desde hace tan solo 500 años. Ni siquiera la industrial, que nos automatizó; ni la tecnológica que late inverosímil todavía. La revolución mayúscula de la historia fue la Revolución Agrícola y ocurrió hace unos 12.000 años. Hasta entonces la subsistencia humana dependió de atrapar la naturaleza, es decir de cazarla con todo tipo de ingenios y destrezas.

El mérito de la revolución agrícola fue domesticar la naturaleza salvaje para garantizarnos una alimentación estable y asentamientos humanos permanentes. Antes, como cazadores, perseguimos la intuición trashumante de los animales en busca de pastos nuevos y descubrimos de paso los ciclos del clima, la renovación estacional de los vegetales, su oportunidad agrícola y la conveniencia de hacernos sedentarios. En efecto, lo aprendimos del trayecto de los animales, mientras los cazábamos. Persiguiendo y devorando animales vegetarianos, nunca carnívoros. No es extraño que ese logro utilitario siga complaciéndose con el afán fortuito y sagaz de la caza, el más ancestral y remoto ejercicio de supervivencia y de comunión humana con la naturaleza.
Durante una larguísima etapa de la humanidad fuimos primordialmente cazadores. Cazar es la actividad o el oficio que concita mayores atavismos, se quiera o no. Por más que la pasión cinegética promueva polémicas y contribuya a cuestionarse si la tolerancia reglada de la caza o su prohibición absoluta sean perniciosas o benéficas para la supervivencia de las especies. Con el fenómeno de la diversidad y los derechos del animal por medio, mientras todo progreso consista en prohibir. Aunque haya fundamentos científicos autorizados en ambas direcciones.
No me llevaron mis aficiones por los senderos de la caza activa, aunque la condición de periodista, que a nada quiere ser ajena, estimulara mi curiosidad ocasionalmente y haya participado como diletante en algunas expediciones menores y medianas en las que pude sentir la fascinación por el arma presta y el encuentro con la vitalidad del monte, el coloquio cauto con el compañero de puesto y la expectativa de la pieza festina. Nada parecido, seguramente, a las vibraciones de quienes perciben la plenitud de la naturaleza e intuyen su comportamiento, que es la esencia del oficio cinegético.
Me atraen mucho más los asuntos anecdóticos, literarios o gastronómicos relacionadas con la caza. Las lecturas que convocan el universo medieval de la cetrería, con sus florestas y bosques poblados de inquietud, las destrezas y las supercherías rurales, los ágapes al aire libre o los retos de la montería. Son inmersiones bucólicas que restauran del ánimo esterilizado de la vida ciudadana. También su música, cuya expresión más feliz me parece ese prodigio musical y mitológico de Kart María von Weber llamado El Cazador escenificado en los bosques bávaros.
La caza o el producto de la caza debió ser, con la fruta caída del árbol, nuestro primer alimento y no deja de resultar curioso que ambos manjares se coaliguen tan a menudo en la alta cocina, en forma de rellenos o guarniciones. La cocina venatoria contiene probablemente los mayores retos entre todas las habilidades culinarias. La nobleza de las piezas, su variedad y temporalidad, así como la complejidad puntual de su manipulación, las convierte en poco habituales y auténtica misión de cocineros competentes y bien formados. Si bien es oportuno decir que también hay una culinaria de caza modesta, pastoril y casera que, aunque entraña bastante sensibilidad, no es tan dificultosa.
En todo caso se trata de la cocina con mayor poderío en la mesa; una cocina de integración de sabores, paciente y solemne. En la vecindad tradicional de las setas –que también “se sale a cazar setas”, en inspirada expresión catalana–, las trufas y los perfumes campestres, pero flexible ante la metodología culinaria actual a los frutos emergentes o exóticos y a los aliños audaces. La cocina venatoria honra la cinegética y se ennoblece con la maestría de quienes se atreven con ella.
Abundantes son las referencias a la caza en ilustres tratadosculinarios del pasado, pero entre sus infrecuentes libros recientes merece particular respeto La Caza y la Gastronomía, publicado en 1996, del que es autor Rafael Rodríguez, cocinero y cazador que ejerció ambas tareas con pericia destacada en la naturaleza agreste, los fogones o la docencia culinaria. Y acaba de añadírsele una obra monumental y decididamente moderna en el modo de contemplar la cinegética y la cocina de caza, el libro Gastronomía, Cultura y Caza, editado por Montagut. Luis Lera expresa en él su profundo respeto a la naturaleza, al fenómeno civilizado de la caza y al oficio culinario que ejerce en el restaurante Lera (antes Mesón del Labrador) de Castroverde de Campos (Zamora), donde goza de una estrella Michelin.
Luis Lera es, muy probablemente, el más consolidado maestro actual en cocina venatoria y rural, pero por fortuna la cocina de caza es parte del cometido de grandes cocineros actuales desde que, a partir de estas fechas, finaliza la veda. En el Cigarral del Ángel de Iván Cerdeño, en Toledo –2 estrellas Michelin– se anticipo en agosto con su exploración tierra y mar de la Sardina rellena con pate de perdiz en escabeche, interpretación de una receta remota del maestro Ruperto de Nola y desde otoño con platos como el Jarrete de jabalí con mole de algas y guindas o el Conejo de monte a la Royal de ciruelas.
Experiencia memorable del inicio de temporada es el lomo de Corzo asado a la salamandra, con mojo de piñones y el jugo de la reducción de su costillar durante 24 horas tratado a la bordelesa, una especialidad de Aitor Santamaría en el Sukaldean de San Sebastián, el star-revelation de Michelin de este año. Y aguardamos el cierre de su veda en La Rioja de la becada para saborear una de las históricas propuestas de Francis Paniego en El Portal de Ezcaray –2 estrellas Michelin-, la Becada al brandy en salmis, sobre concasse de pera y gelatina de manzana, un colofón de lujo al recorrido por la genealogía de la caza, en honor de la princesa de las aves, acaso el más ilustre sabor del otoño.